Reseña: El Mundo Invisible de Hayao Miyazaki
El Mundo Invisible de Hayao Miyazaki
“Sin
duda, la fantasía no es otra cosa que un modo de memoria emancipado del orden
del tiempo y el espacio.”
Samuel
Taylor Coleridge
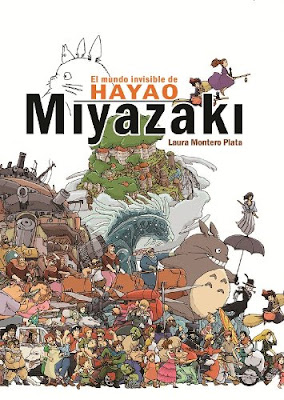 A estas alturas, hablar de la
importancia de Hayao Miyazaki en el mundo de la animación y el cine es, de
cierta manera, innecesario. El creador de Totoro, Porco Rosso, Mononoke y Nausicaä
tiene un sitial ganado en la posteridad. Ahora, cerca ya de cumplir los 80 años
y con una nueva cinta a estrenar en 2020, parece un buen momento para mirar
atrás y adentrarse en un análisis histórico y temático sobre su obra. El Mundo Invisible de Hayao Miyazaki de
la especialista en manga, anime y cultura japonesa, Laura Montero Plata, es
probablemente el volumen más completo publicado hasta la fecha en español sobre
la obra del artista, y una guía imprescindible para adentrarse en el complejo
entramado de su trabajo, situarlo en el contexto histórico preciso, descubrir
sus motivaciones e influencias.
A estas alturas, hablar de la
importancia de Hayao Miyazaki en el mundo de la animación y el cine es, de
cierta manera, innecesario. El creador de Totoro, Porco Rosso, Mononoke y Nausicaä
tiene un sitial ganado en la posteridad. Ahora, cerca ya de cumplir los 80 años
y con una nueva cinta a estrenar en 2020, parece un buen momento para mirar
atrás y adentrarse en un análisis histórico y temático sobre su obra. El Mundo Invisible de Hayao Miyazaki de
la especialista en manga, anime y cultura japonesa, Laura Montero Plata, es
probablemente el volumen más completo publicado hasta la fecha en español sobre
la obra del artista, y una guía imprescindible para adentrarse en el complejo
entramado de su trabajo, situarlo en el contexto histórico preciso, descubrir
sus motivaciones e influencias.
El libro se divide en cinco capítulos
que se adentran en aspectos fundamentales que componen el viaje de Miyazaki
desde sus comienzos como ilustrador hasta estos días en que sus cintas se han
vuelto motivos de investigación alrededor del mundo. El primer capítulo – Huellas del Pasado: Historia del Anime –
es un acabado estudio del contexto histórico y cultural de la animación en
Japón. Éste no solamente se enfoca en el estudio Ghibli sino en numerosas otras
compañías de animación cuyas propuestas difieren en temática, estilo y público
objetivo, pero que tienen una relevancia e interés significativo. Aquí es donde
Miyazaki da sus primeros pasos como ayudante de animación y conoce a quienes
serán algunos de sus más cercanos colaboradores, fundadores posteriormente de
Estudio Ghibli. Desde el comienzo, es interesante notar como la visión
artística de Miyazaki ya se diferencia de las propuestas de sus contemporáneos.
Su tono y sus referentes discurren por una vía disímil a los trabajos más
realistas y oscuros de estudios como Madhouse e I. G. Productions. La autora
realiza un completo repaso por la obra de los animadores de estos estudios, y
otros, a fin de contextualizar la evolución de la animación en Japón.
 Las
Costuras de la Fantasía, Referentes y Homenajes es el
segundo capítulo. Es un muy detallado recorrido por los referentes de Miyazaki y
los homenajes que realiza en su obra: Ovidio, Homero, William Shakespeare,
Jonathan Swift, Robert Louis Stevenson, Lewis Carroll, Julio Verne, Antoine de
Saint-Exupéry, Diana Wynne, Frank Herbert, Ursula K. Le Guin, Jones Kenji
Miyazawa sobresalen entre el resto de los escritores y artistas en quienes el
director se ha apoyado y cuyos conceptos ha incluido en sus películas. Además,
también se explican cómo los intereses personales de Miyazaki forman motivos
recurrentes en su trabajo. Las leyendas japonesas y su amor por la aviación
destacan como ideas que vuelven una y otra vez a su animación.
Las
Costuras de la Fantasía, Referentes y Homenajes es el
segundo capítulo. Es un muy detallado recorrido por los referentes de Miyazaki y
los homenajes que realiza en su obra: Ovidio, Homero, William Shakespeare,
Jonathan Swift, Robert Louis Stevenson, Lewis Carroll, Julio Verne, Antoine de
Saint-Exupéry, Diana Wynne, Frank Herbert, Ursula K. Le Guin, Jones Kenji
Miyazawa sobresalen entre el resto de los escritores y artistas en quienes el
director se ha apoyado y cuyos conceptos ha incluido en sus películas. Además,
también se explican cómo los intereses personales de Miyazaki forman motivos
recurrentes en su trabajo. Las leyendas japonesas y su amor por la aviación
destacan como ideas que vuelven una y otra vez a su animación.
Visualmente, las más grandes
influencias de Miyazaki han sido los diseños de Yasuji Mori, uno de sus
mentores, y Yasuo Ótsuka aunque más allá de su tierra encontraría en La Reina de las Nieves (1957) de Lev
Atamanov y The Curious Adventures of Mr.
Wonderbird (1952) de Paul Grimault dos obras que serían fundamentales a la
hora de desarrollar su estilo. Frédérick Back, director de animación
canadiense, es referenciado por Miyazaki como el pináculo de las animaciones de
Disney, en especial su estética de representación de la naturaleza además de
muchos temas en común los trabajos de ambos tales como la defensa del
medioambiente y la concientización de las nuevas generaciones respecto de su
entorno. Esto es especialmente cierto en su hermoso The Man Who Planted Trees que Miyazaki ha alabado en más de una
ocasión.
 Tan importante como los artistas
visuales es el escritor japonés Natsume Sóseki cuyas obras impactaron a
Miyazaki. Una de las pinturas preferidas del escritor, Ofelia de John Everett Millais, que Miyazaki contemplara en
Londres, lo impresionó de tal forma que el director decidió cambiar el modo de
representación que caracterizó su trabajo de los últimos 25 años en favor de la
simpleza que puede apreciarse en sus cintas a partir de Ponyo en el Acantilado.
Tan importante como los artistas
visuales es el escritor japonés Natsume Sóseki cuyas obras impactaron a
Miyazaki. Una de las pinturas preferidas del escritor, Ofelia de John Everett Millais, que Miyazaki contemplara en
Londres, lo impresionó de tal forma que el director decidió cambiar el modo de
representación que caracterizó su trabajo de los últimos 25 años en favor de la
simpleza que puede apreciarse en sus cintas a partir de Ponyo en el Acantilado.
El gigante cinematográfico Akira
Kurosawa, admirador de Miyazaki, también fue una gran influencia a través de
cintas como Ran o La Fortaleza Escondida en la fluidez de
los movimientos y la imagen. Sin embargo, la naturaleza misma de su Japón natal
ha sido la principal influencia en su estética además del elemento conciliador
entre el Japón que Miyazaki despreciaba - bélico, despiadado - y aquel antiguo
país - sabio, profundo - que se remontaba a través de los siglos a un pasado
remoto, parte de una cultura incluso más extensa. De aquí su imaginación vasta
y el universalismo de su propuesta teórica y técnica, plagada de un sinnúmero
de referentes.
El tercer capítulo – La Reformulación del Folclore – se
centra en la importancia del folclore japonés en la obra de Miyazaki. Una de
los más interesantes, esta sección aborda la preocupación del artista por la
tradición y la cultura de su pueblo, su potencial pérdida y su recuperación. En
esto, el director se muestra tajante respecto de la identidad y la necesaria
transmisión y preservación de la tradición de cada país, amenazada hoy por la
abolición de las fronteras. En su opinión, los pueblos que olviden su herencia
desaparecerán.
 De esto se desprende el rescate de la
tradición japonesa en sus obras. Si bien, el análisis que presenta el volumen
es exhaustivo, también reconoce la imposibilidad de desentrañar en su totalidad
el denso entramado de los trabajos de Miyazaki donde las tradiciones japonesas,
sus cuentos y mitos, se mezclan de tal manera que parecieran ser uno solo. Esto
lleva a una cuasi reformulación de la tradición misma, proceso que alcanza su
cénit en El Viaje de Chihiro. Es
notable la copiosa documentación a la que recurre Laura Montero Plata a fin de
decodificar muchísimas figuras y criaturas de las cintas de Miyazaki. Sin duda,
este capítulo es esencial si se desean conocer los simbolismos, sus raíces y
los significados de muchos seres y lugares de las cintas del artista, figuras
que, en muchas oportunidades, tendemos a apreciar desde la distancia del
desconocimiento.
De esto se desprende el rescate de la
tradición japonesa en sus obras. Si bien, el análisis que presenta el volumen
es exhaustivo, también reconoce la imposibilidad de desentrañar en su totalidad
el denso entramado de los trabajos de Miyazaki donde las tradiciones japonesas,
sus cuentos y mitos, se mezclan de tal manera que parecieran ser uno solo. Esto
lleva a una cuasi reformulación de la tradición misma, proceso que alcanza su
cénit en El Viaje de Chihiro. Es
notable la copiosa documentación a la que recurre Laura Montero Plata a fin de
decodificar muchísimas figuras y criaturas de las cintas de Miyazaki. Sin duda,
este capítulo es esencial si se desean conocer los simbolismos, sus raíces y
los significados de muchos seres y lugares de las cintas del artista, figuras
que, en muchas oportunidades, tendemos a apreciar desde la distancia del
desconocimiento.
Probablemente el capítulo más
interesante, el cuarto, titulado La
Problemática de la Personalidad, comienza con la definición del cuento
maravilloso, una necesaria introducción para entender la esencia del medio
principal al que recurre el director a fin de plasmar su visión. Posteriormente,
se analizan las estructuras y los personajes de las cintas de Miyazaki
apoyándose en las teorías de Vladimir Propp - desde el Estructuralismo -,
Joseph Campbell - desde el psicoanálisis -, y del profesor, y discípulo de este
último, Christopher Vogler. Aquí se repasan los diferentes arquetipos y se
analiza cuán aplicables son al universo de Miyazaki. Si bien ninguno de estos
enfoques es absoluto a la hora de explicar la estructura argumental, arrojan
luces que iluminan los arquetipos recurrentes en su obra al igual que la
estructura del mundo donde se desenvuelven, cómo el mundo ordinario y el mundo
especial sufren una fusión en sus películas y el tránsito de uno al otro, tan
marcado en muchos relatos universales, fluye de manera más sutil.
Esclarecedores son los numerosos diagramas incorporados en este apartado como
aquel sobre El Viaje del Héroe de Joseph
Campbell en su estructura cíclica.
Además también se analizan dos
modelos narrativos - funciones versus personajes y caracteres versus funciones -
desde una perspectiva Aristotélica y especialmente desde la perspectiva del
lingüista e investigador francés Algirdas Julien Greimas, la más aplicable a
las películas del director japonés a través de sus tres ejes agrupadores de
funciones y que, según explica Laura Montero Plata, es la más apropiada a la
hora de explicar la narrativa que Miyazaki desarrolla en la vasta mayoría de su
obra. A esto sigue la aplicación de los modelos nombrados en sus cintas a
través de los temas y estructuras recurrentes en la obra del fundador de Studio
Ghibli: El Camino del Héroe, la desaparición, el límite entre el mundo real y
el fantástico, la maldición y su conexión con el doble.
El último capítulo titulado Flujos Narrativos: Autorreferencias
Biográficas, Narrativas y Gráficas traza la evolución profesional del
ilustrador y estudia la forma en que sus trabajos se realimentan entre sí, cómo
surgen conceptos, arquetipos y referentes que posteriormente serán
desarrollados en profundidad con el correr de las décadas. Es de particular
interés la incorporación en el análisis de algunas cintas y cortos inéditos en
Occidente o que solamente se encuentran disponibles en el Museo Ghibli para el
que Miyazaki y sus colaboradores han animado obras de corta duración y que son
de exclusiva exhibición ahí. El recorrido de este capítulo es cronológico y
permite entender el desarrollo de aquellos temas que han poblado el imaginario
de Hayao Miyazaki: el mundo postapocalíptico, el steampunk, la configuración de los universos fantásticos, el hombre
versus la naturaleza, la guerra, la pasión de volar, los cerdos antropomorfos,
las máquinas voladoras, la preservación del medio ambiente, el poder de los
hechizos, la aparición de lo sobrenatural en el mundo cotidiano, entre otros.
De particular significancia es el apartado que toca las etapas del universo de
la obra del director, una especie de cronología donde cada una de sus películas
y cortos ocupan un lugar específico en el desarrollo de un único mundo, pero en
etapas distintas. Si bien ésta es una teoría, no sería sorpresa que después de
algunos años, Hayao Miyazaki revele la verdadera esencia de su creación e
indique que todos sus trabajos son parte de una creación singular, la evolución
de un mundo particular cuyo desarrollo ha narrado a través de las décadas. Una
idea portentosa.
La presentación de este volumen, sus
muy cuidadas ilustraciones y bosquejos – no solamente de estudio Ghibli –, su
exhaustiva documentación y la erudición de sus análisis y propuestas lo
convierten en un trabajo esencial a la hora de acercarse al universo de Hayao
Miyazaki, un universo que parece nunca ser estático, por el contrario, continúa
expandiéndose por sí solo, gracias a sus conexiones, a sus símbolos y a la
constante retroalimentación entre cada una de sus obras. Un trabajo enriquecedor
que esperamos algún día pueda ser actualizado con las obras de estudio Ghibli
posteriores al año 2014 a fin de continuar descubriendo aquellos mundos
invisibles.
Isaac Civilo B.
El
Mundo Invisible de Hayao Miyazaki
Laura
Montero Plata
Dolmen
Libros
2016
272
páginas





Comentarios
Publicar un comentario